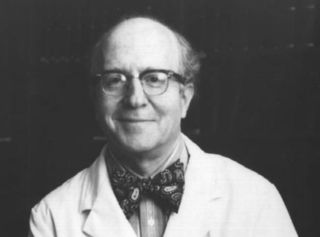El concepto de trastorno mental de Derek Bolton
- 21 oct 2025
- 18 Min. de lectura
Actualizado: 22 oct 2025

I. Introducción: la frontera inestable de la psiquiatría
La pregunta fundamental "¿Qué es un trastorno mental?" ocupa una posición paradójica en el corazón de la psiquiatría moderna. Como observa el psicólogo clínico y filósofo Derek Bolton, esta cuestión posee un "estatus curioso": es "apenas visible en la práctica diaria, pero de una importancia generalizada". Para el clínico en la primera línea, la definición conceptual puede parecer un lujo abstracto frente a la urgencia del sufrimiento del paciente. Sin embargo, las implicaciones de cómo se traza la línea entre la normalidad y la patología son inmensas, repercutiendo en el diagnóstico, el tratamiento, la política social, la legislación y la propia identidad de quienes reciben una etiqueta psiquiátrica. Es en este terreno conceptualmente inestable donde la obra de Derek Bolton emerge como una de las intervenciones filosóficas más rigurosas y desafiantes de las últimas décadas.
Históricamente, el debate filosófico sobre la naturaleza del trastorno mental ha estado dominado por una dicotomía fundamental. Por un lado, el naturalismo, la postura que a menudo resulta más cómoda para los profesionales de la medicina, sostiene que los trastornos mentales son hechos objetivos y científicos, "reales" en el mundo, análogos a las enfermedades somáticas, esperando ser descubiertos y definidos con precisión. Por otro lado, el normativismo (o construccionismo social) argumenta que el concepto de trastorno es inherentemente evaluativo; una condición solo se considera un trastorno porque una sociedad, en un momento dado, la juzga como indeseable o disfuncional basándose en sus normas y valores convencionales.
Este ensayo argumenta que la obra de Derek Bolton representa una deconstrucción sistemática y profunda del proyecto naturalista en psiquiatría. A través de un análisis minucioso, Bolton sostiene que la frontera entre el funcionamiento mental normal y el anormal es inherentemente porosa, contextual y negociada, no una línea natural y fija. En lugar de buscar una definición objetiva y libre de valores —una búsqueda que considera fútil—, propone un marco pragmático, centrado en el daño y el sufrimiento, que se fundamenta en una comprensión pluralista y no reduccionista de la causalidad. Este marco se articula a través de sus conceptos de "causalidad intencional" y una defensa revitalizada del modelo Biopsicosocial. El trabajo de Bolton, en última instancia, no busca destruir la psiquiatría, sino reconstruirla sobre una base filosófica más honesta y humilde, una que reconozca los límites de sus aspiraciones científicas y abrace el ineludible papel de los valores en sus conceptos más fundamentales.
La profunda implicación de este proyecto es que obliga a la psiquiatría a adoptar una postura de humildad epistémica. El paradigma biológico dominante busca la legitimidad de la medicina al anclarse en la idea de "trastornos biológicos reales" que pueden ser nítida y decisivamente separados de los problemas de la vida. Esta es una afirmación sobre la capacidad del campo para alcanzar un conocimiento científico objetivo. Bolton ataca el núcleo de esta afirmación al argumentar que "no existe una frontera natural y de principios entre las condiciones normales y anormales de sufrimiento". Al demostrar que los objetos de la investigación psiquiátrica no son "tipos naturales" (natural kinds) de la misma manera que un virus o un tumor, y que la distinción entre lo natural y lo social es inviable, Bolton no solo plantea un punto filosófico, sino que socava la base epistemológica del modelo psiquiátrico hegemónico. La consecuencia es que la psiquiatría debe reconocer que sus definiciones no son descubrimientos, sino construcciones pragmáticas, y sus diagnósticos no son declaraciones de hechos objetivos, sino juicios complejos sobre el daño y el valor. Esto explica por qué su obra puede resultar "perturbadora" para los profesionales cuya identidad está firmemente arraigada en el modelo médico tradicional. Este ensayo explorará en detalle la deconstrucción crítica de Bolton, sus propuestas constructivas y el contexto intelectual más amplio de su influyente pensamiento.
II. La deconstrucción del naturalismo: crítica a la "Disfunción Dañina" y otros modelos
El núcleo de la contribución filosófica de Bolton reside en su crítica sostenida y meticulosa de las teorías naturalistas del trastorno mental. En lugar de una simple refutación, su trabajo constituye una deconstrucción de múltiples frentes que expone las fisuras en los cimientos de la aspiración de la psiquiatría a una objetividad libre de valores. Su principal objetivo es el análisis de la "disfunción dañina" (harmful dysfunction) de Jerome Wakefield, considerado el modelo naturalista más sofisticado e influyente del campo.
El atractivo y los defectos del naturalismo
La visión naturalista es profundamente atractiva para la psiquiatría contemporánea porque promete una base científica y objetiva para el diagnóstico. Ofrece la posibilidad de distinguir los "trastornos reales" de los meros "problemas de la vida" o la desviación social, anclando así la psiquiatría firmemente dentro del dominio de la medicina. Esta postura busca legitimar la práctica psiquiátrica al afirmar que sus objetos de estudio son fenómenos naturales, no construcciones sociales.
El modelo de "Disfunción Dañina" (DD) de Wakefield
Para abordar las críticas de que las definiciones de trastorno son puramente juicios de valor, Wakefield propuso una definición híbrida que intenta separar los hechos de los valores. Según su análisis, una condición es un trastorno si y solo si cumple dos criterios:
Un componente de valor (el daño): la condición es considerada negativa o indeseable por la sociedad.
Un componente fáctico y científico (la disfunción): la condición es causada por el fallo de un mecanismo mental para realizar la función para la que fue diseñado por la selección natural.
Es este segundo componente, la "disfunción" evolutiva, el que pretende proporcionar la base objetiva y científica que distingue un verdadero trastorno de una condición simplemente indeseable.
La crítica sistemática de Bolton a la "Disfunción"
Bolton somete el componente de "disfunción" de Wakefield a un escrutinio implacable, argumentando que, lejos de ser un criterio fáctico y objetivo, está plagado de problemas insuperables.
El Problema epistémico: la incognoscibilidad del diseño evolutivo
El primer y más fundamental argumento de Bolton es de naturaleza epistémica. Sostiene que, en principio, es "demasiado difícil", y quizás "inherentemente imposible", saber con certeza para qué fue "diseñado" un sistema mental por la evolución. A diferencia de los órganos físicos como el corazón o el riñón, cuyas funciones son relativamente claras, las funciones de los mecanismos psicológicos complejos (como los que regulan el estado de ánimo, la ansiedad o el comportamiento social) son materia de especulación. Muchas de las "funciones" propuestas son hipótesis no verificables o "cuentos ad hoc" (just-so stories) de la psicología evolutiva, no hechos científicos establecidos. Basar la definición de trastorno en tales hipótesis es construir sobre cimientos de arena.
El desdibujamiento de lo natural y lo social
En segundo lugar, Bolton ataca la nítida distinción que Wakefield traza entre una disfunción natural y un contexto social. Argumenta que esta separación es insostenible. El Homo sapiens evolucionó en un entorno social complejo, y nuestras funciones mentales son el resultado de una interacción inextricable y continua entre factores genéticos y ambientales. Intentar aislar una "disfunción" puramente evolutiva de las influencias sociales y culturales que la moldean es una tarea imposible. La mente humana no es un conjunto de módulos preprogramados por la evolución que operan en un vacío social; es un sistema que se desarrolla y funciona en constante diálogo con su entorno cultural.
El problema del desajuste (mismatch)
Bolton también señala un problema crucial que surge cuando los mecanismos evolucionados funcionan exactamente como fueron diseñados, pero se vuelven perjudiciales debido a un cambio drástico en el entorno. El ejemplo clásico es la preferencia evolutiva por alimentos ricos en calorías, que era adaptativa en un entorno de escasez pero conduce a la obesidad y la diabetes en el mundo moderno de abundancia. Según una lectura estricta del modelo de DD, la obesidad no sería un "trastorno" porque ningún mecanismo está fallando; de hecho, está funcionando a la perfección. Esta conclusión choca con la intuición clínica y el sentido común, demostrando que el criterio de "fallo del mecanismo" es insuficiente para capturar lo que entendemos por enfermedad.
El normativismo implícito de Wakefield
Quizás la crítica más aguda de Bolton es que Wakefield, a pesar de sus pretensiones naturalistas, recurre implícitamente a normas sociales y a un criterio de "comprensibilidad" para aplicar su modelo. Por ejemplo, cuando Wakefield argumenta que el duelo intenso no es un trastorno depresivo o que la conducta violenta de un joven en un barrio marginal dominado por pandillas no es un trastorno de conducta, su razonamiento no se basa en una prueba científica de que un mecanismo evolutivo esté funcionando correctamente. Se basa en un juicio de valor: que estas reacciones son "comprensibles" o "esperables" dado el contexto. Esto revela que los juicios de valor no se limitan al componente de "daño", sino que se infiltran en el supuestamente fáctico componente de "disfunción", socavando toda la estructura del modelo.
El análisis de Bolton revela que la apelación a la psicología evolutiva en el modelo de Wakefield no es un ejercicio de ciencia objetiva, sino una estrategia para dar un barniz de cientificidad a juicios que siguen siendo fundamentalmente normativos. El lenguaje de la "disfunción evolutiva" se convierte en una justificación post hoc para una norma social preexistente sobre qué tipo de sufrimiento es apropiado en qué circunstancias. Este acto de cientifizar una norma social crea una peligrosa ilusión de objetividad, ocultando los complejos juicios éticos que están en el corazón del diagnóstico psiquiátrico. La crítica de Bolton, por lo tanto, no es solo sobre la definición de trastorno; es una advertencia sobre el uso indebido de la autoridad de la ciencia evolutiva para legitimar decisiones que son, en última instancia, sociales y morales.
Crítica a otros modelos naturalistas
Aunque Wakefield es su foco principal, Bolton también descarta otros modelos naturalistas. Por ejemplo, critica la teoría bioestadística de Christopher Boorse, que define el trastorno como un funcionamiento estadísticamente debajo de la norma. Bolton señala que la desviación estadística no implica inherentemente un funcionamiento problemático (algunas desviaciones, como una inteligencia excepcional, son ventajosas) y, a la inversa, algunas condiciones muy prevalentes en la población (y por lo tanto no estadísticamente desviadas) se consideran sin duda trastornos, como la caries dental o la depresión común.
III. Hacia una causalidad pluralista: intencionalidad y el Modelo Biopsicosocial
Tras deconstruir la viabilidad de un enfoque puramente naturalista, Bolton no se detiene en la crítica, sino que avanza hacia una propuesta constructiva para entender la causalidad en la salud mental. Su objetivo es desarrollar un marco que pueda dar cuenta de la compleja interacción de factores biológicos, psicológicos y sociales sin caer en un dualismo simplista o un reduccionismo materialista. Para ello, despliega dos herramientas filosóficas clave: el concepto de "causalidad intencional" y una defensa robusta del modelo Biopsicosocial (BPS).
Más allá de la dicotomía jaspersiana: "causalidad intencional"
La psiquiatría fenomenológica, siguiendo al influyente Karl Jaspers, ha operado tradicionalmente con una dicotomía fundamental entre "explicación" (Erklären) y "comprensión" (Verstehen). La "explicación" se aplicaba a los procesos biológicos, causales y no significativos (por ejemplo, una lesión cerebral), mientras que la "comprensión" se reservaba para las conexiones psicológicas, significativas y empáticas (por ejemplo, una reacción de duelo ante una pérdida). Bolton considera que esta división, aunque históricamente importante, es en última instancia insostenible y propone superarla con un concepto más inclusivo: la "causalidad intencional".
Para Bolton, la "intencionalidad" no se limita a la conciencia o el propósito humano. En un sentido filosófico más amplio, se refiere a la capacidad de un sistema de ser "acerca de" algo, de procesar información, de estar dirigido a metas y de responder al significado. Argumenta que esta no es una propiedad exclusiva de la mente humana, sino una característica definitoria de los sistemas biológicos en general. A diferencia de los procesos puramente físico-químicos, que se rigen por la transferencia de energía y el aumento de la entropía, los sistemas vivos utilizan la información para regular la energía y mantener su estructura y organización frente a la entropía.
Desde esta perspectiva, el trastorno mental puede conceptualizarse como una "ruptura de la intencionalidad". Este marco permite un "relato pluralista y coherente de las causas". Un factor biológico (como una disfunción de los neurotransmisores) y un factor psicológico (como una creencia traumática) no son dos tipos de causas fundamentalmente diferentes que compiten por la primacía. Son, más bien, descripciones en diferentes niveles de análisis de una interrupción en un único y complejo sistema intencional (la persona). Este enfoque disuelve la vieja dicotomía mente-cuerpo, permitiendo que los significados y las razones sean vistos como genuinamente causales dentro de un marco naturalista amplio.
Rescatando el Modelo Biopsicosocial (BPS)
El modelo BPS, propuesto por George Engel, es enseñado en prácticamente todas las facultades de medicina, pero a menudo es criticado por ser una platitud vaga, un eslogan sin contenido empírico o utilidad clínica real. Bolton, junto con Grant Gillett, emprende una defensa filosófica del modelo, argumentando que su valor no reside en ser una teoría predictiva específica, sino en funcionar como un marco filosófico u ontología indispensable para comprender la salud y la enfermedad.
Su argumento es que el reduccionismo físico, la idea de que todos los fenómenos pueden explicarse en última instancia en términos de física y química, es demostrablemente falso en el ámbito de la vida. Las explicaciones biológicas (por ejemplo, la función de un órgano) no son reducibles a la química, y hay una abrumadora evidencia de que los factores psicológicos (estrés, trauma) y sociales (pobreza, discriminación) son causalmente relevantes en una amplia gama de condiciones de salud, tanto físicas como mentales. Por lo tanto, el modelo BPS no es una opción entre muchas; es el único marco conceptual que puede dar cabida a la realidad empírica de las interacciones causales multinivel que caracterizan la salud humana.
La "causalidad intencional" de Bolton es, en efecto, una maniobra filosófica para restablecer la legitimidad científica de la explicación psicológica dentro de una psiquiatría cada vez más dominada por la biomedicina. Proporciona una vía no dualista para afirmar que "los significados son causas". El problema mente-cuerpo ha sido una fuente de tensión constante en psiquiatría: ¿cómo pueden las experiencias subjetivas (la psique) afectar causalmente al cerebro físico (lo bio)?. El materialismo reduccionista "resuelve" esto negando la causalidad real de lo mental. Bolton rechaza esta solución. Al argumentar que la intencionalidad —el procesamiento de información y significado— es una propiedad fundamental de los propios sistemas biológicos, naturaliza el significado. Un organismo que responde a la información de su entorno es un ejemplo de causalidad intencional; la psicología humana es simplemente una versión altamente sofisticada de este principio biológico básico. Por lo tanto, cuando un psicoterapeuta ayuda a un paciente a reinterpretar un recuerdo traumático, no se trata de un misterioso evento de "la mente sobre la materia", sino de un sistema biológico (la persona) que utiliza nueva información para autorregular sus propios procesos internos. La causalidad psicológica es una forma de causalidad biológica. Esto proporciona una defensa filosófica robusta para la eficacia de las psicoterapias y las intervenciones psicosociales, anclándolas en una visión científica del mundo sin reducirlas a la neuroquímica, y validando así los componentes "psico" y "social" del modelo BPS como genuinamente causales.
IV. La propuesta pragmática: el trastorno como daño, sufrimiento y consenso social
Habiendo desmantelado la alternativa naturalista y establecido un marco causal pluralista, Bolton presenta su propuesta positiva para definir el trastorno mental. Su enfoque es eminentemente pragmático. Al concluir que no existe una "frontera natural y de principios" entre la salud y la enfermedad mental, argumenta que los límites deben trazarse en función de consideraciones prácticas y consensuadas. La pregunta clave deja de ser "¿Cuál es la esencia de un trastorno?" para convertirse en "¿Qué condiciones de sufrimiento deben caer bajo el ámbito de la atención sanitaria?".
El criterio basado en el daño
En última instancia, Bolton "opta por un enfoque basado en el daño para definir lo que debería incluirse en nuestros manuales de diagnóstico". Una condición se considera candidata a la inclusión diagnóstica si se asocia con un daño significativo, entendido en sentido amplio como "angustia o discapacidad" (distress or disability). Este enfoque desplaza el foco de atención desde las disfunciones internas, inobservables e hipotéticas (como en el modelo de Wakefield) hacia las consecuencias observables, experimentadas y socialmente reconocidas de una condición.
El punto de mayor consenso
La justificación de Bolton para este criterio es su pragmatismo: representa "el punto de mayor consenso para todas las partes interesadas (stakeholders) en el negocio de la salud mental". Pacientes, familias, clínicos, aseguradoras y la sociedad en general pueden no estar de acuerdo sobre la causa última de una condición, pero generalmente pueden llegar a un acuerdo sobre si está causando un sufrimiento significativo o un impedimento funcional. Este consenso práctico proporciona una base más sólida y útil para la acción clínica que una teoría especulativa sobre el diseño evolutivo.
El rol de las partes interesadas y la negociación
La visión de Bolton, influenciada por corrientes de pensamiento posmodernas, implica que la definición de trastorno no se descubre, sino que es el resultado de una "negociación continua entre las diversas partes interesadas". Reconoce que los límites de la patología son fluidos y contestados, moldeados no solo por la ciencia, sino también por la cultura, la política y los valores sociales. La expansión o contracción de las categorías diagnósticas no puede juzgarse como simplemente "legítima o ilegítima", sino que debe entenderse como parte de este proceso dinámico de negociación social.
Escepticismo sobre el término "trastorno"
Coherentemente con su enfoque, Bolton expresa su aversión al término "trastorno" (disorder) en sí mismo. Argumenta que en muchos síndromes, "la vida mental permanece ordenada y significativa". La palabra "trastorno" sugiere un colapso caótico, cuando la realidad es a menudo una respuesta altamente estructurada y significativa, aunque dolorosa, a las circunstancias de la vida. Por ejemplo, los rituales de una persona con trastorno obsesivo-compulsivo o las creencias de alguien con paranoia no son caóticos; son, de hecho, hiper-ordenados. Esta crítica se alinea con su visión de que incluso en la patología, la intencionalidad y la búsqueda de significado persisten.
La solución pragmática de Bolton, sin embargo, genera una tensión fundamental. Por un lado, hace que la definición de trastorno mental sea más democrática y centrada en el paciente. Al anclar la definición en el daño y el consenso de las partes interesadas, se aleja de un modelo puramente médico-experto. El informe subjetivo del paciente de "angustia" y el juicio de la sociedad sobre la "discapacidad" se convierten en criterios centrales. Este es un movimiento democratizador. Por otro lado, esta misma flexibilidad hace que la definición sea potencialmente más inestable y susceptible a la "expansión de conceptos" (concept creep) y a la medicalización de la vida cotidiana. Conceptos como "daño", "angustia" y "discapacidad" son elásticos; lo que una generación o cultura considera sufrimiento normal, otra puede etiquetarlo como un daño discapacitante que requiere tratamiento. Bolton lo reconoce, viendo la expansión del diagnóstico como una cuestión de "negociación continua". Esto plantea un problema significativo: si los límites son puramente una cuestión de negociación, ¿qué impide la medicalización continua de la vida normal? Si suficientes "partes interesadas" (por ejemplo, compañías farmacéuticas, grupos de defensa de pacientes, clínicos) se ponen de acuerdo en que una condición leve es dañina, se convierte en un "trastorno" por definición. Por lo tanto, aunque el modelo de Bolton evita las trampas filosóficas del naturalismo, abre la puerta a desafíos sociológicos y políticos, ya que carece de un ancla conceptual firme (como la "disfunción" de Wakefield) para resistir la expansión del dominio psiquiátrico.
V. Diálogos y controversias: Bolton frente a la antipsiquiatría y sus críticos
Para apreciar plenamente la contribución de Derek Bolton, es crucial situar su trabajo en el paisaje intelectual más amplio de la filosofía de la psiquiatría. Esto implica examinar su compleja relación con el movimiento de la antipsiquiatría, especialmente con la figura de Thomas Szasz, y abordar las principales críticas académicas que ha recibido su propia propuesta.
Un diálogo matizado con la antipsiquiatría
El movimiento de la antipsiquiatría, en su forma más influyente articulada por Thomas Szasz, lanzó un desafío radical a la legitimidad de la psiquiatría. El argumento central de Szasz era que "la enfermedad mental es un mito". Sostenía que, a diferencia de las enfermedades físicas que tienen una base biológica demostrable, los llamados trastornos mentales son en realidad "problemas de la vida" (problems in living). Las etiquetas psiquiátricas, según Szasz, no describen enfermedades reales, sino que son juicios de valor que estigmatizan comportamientos socialmente desviados o indeseables.
La posición de Bolton converge parcialmente con esta crítica. Él está de acuerdo con el punto fundamental de Szasz: el diagnóstico psiquiátrico es inherentemente evaluativo y las normas utilizadas para juzgar la anormalidad son sociales, no naturales. Bolton reconoce la importante herencia de pensadores como Michel Foucault y el papel de los procesos sociales en la configuración histórica del concepto de locura.
Sin embargo, aquí es donde se produce la divergencia crucial. A diferencia de Szasz, Bolton no concluye que la empresa psiquiátrica sea, por tanto, ilegítima o un mero instrumento de control social. En cambio, presenta una "defensa filosófica compasiva de la institución y la práctica de la psiquiatría". Para Bolton, la realidad de la "angustia y las discapacidades que la gente lleva a la clínica" es innegable, y la psiquiatría es la institución social necesaria que se ha desarrollado para responder a este sufrimiento humano real. En esencia, Bolton salva la práctica psiquiátrica desechando su defectuosa justificación naturalista. Acepta la fuerza de la crítica de la antipsiquiatría sobre la naturaleza del concepto de trastorno, pero se niega a dar el paso radical de negar la realidad del sufrimiento que la psiquiatría intenta aliviar.
Esta postura puede entenderse como "post-szasziana". Bolton absorbe plenamente la fuerza de la crítica sobre el papel de los valores, pero rechaza la conclusión radical de Szasz. En lugar de ello, trabaja para reconstruir una base más honesta y filosóficamente defendible para la práctica psiquiátrica. La crisis de legitimidad de los años 60 y 70, impulsada por la antipsiquiatría, provocó dos respuestas principales: un repliegue hacia un biologismo estricto (el modelo biomédico) que intentaba ignorar la crítica, o la conclusión de Szasz de que toda la empresa era un "mito". Bolton traza una tercera vía: acepta la premisa fundamental de la crítica (los valores son ineludibles), pero argumenta que esto no invalida la práctica. La realidad del sufrimiento proporciona la justificación pragmática. La psiquiatría debe aprender a vivir con su ambigüedad conceptual y basar su legitimidad no en una falsa pretensión de ciencia libre de valores, sino en su utilidad clínica y su compromiso ético de aliviar el daño.
Críticas a la obra de Bolton
A pesar de su influencia, el trabajo de Bolton no ha estado exento de críticas. Un análisis equilibrado debe reconocer las debilidades y los puntos contenciosos señalados en la literatura académica.
Falta de concisión y argumentación repetitiva: varios revisores han señalado que, aunque sus argumentos están bien desarrollados, a menudo se repiten a lo largo de su obra principal, What is Mental Disorder?, y que el libro podría haber sido más conciso.
Argumentación positiva insuficiente: una crítica significativa es que, si bien su deconstrucción del naturalismo es poderosa y convincente, no proporciona argumentos positivos igualmente rigurosos para su propia definición no naturalista basada en el daño. Se le considera más "compasivo" con esta visión que un defensor que ofrezca una defensa sistemática y sólida.
Rechazo del naturalismo no convincente para todos: Algunos críticos no se sienten persuadidos por su rechazo total de los enfoques naturalistas. Sugieren que su enfoque contextual y basado en el daño puede ser muy aplicable a ciertos trastornos (por ejemplo, la depresión y los trastornos de ansiedad), pero menos adecuado para condiciones con firmas biológicas más claras, como la esquizofrenia o el trastorno bipolar.
Inviabilidad práctica: Como se señaló anteriormente, se ha cuestionado la aplicabilidad práctica de una definición basada en "acuerdos complicados" y la negociación entre partes interesadas. En contextos legales o de seguridad pública, donde se requieren límites claros y estables, un concepto tan fluido puede resultar inviable y problemático.
Tabla 1: Análisis comparativo de modelos de trastorno mental
Característica | Modelo Biomédico Tradicional | "Disfunción Dañina" de Jerome Wakefield | Modelo Pragmático de Derek Bolton |
Definición Central | Un síndrome causado por una enfermedad cerebral o una anormalidad neurobiológica. | Una condición que es a la vez dañina (un juicio de valor) y causada por una disfunción de un mecanismo diseñado evolutivamente (un hecho científico). | Una condición caracterizada por un daño significativo (angustia, discapacidad) determinado por un consenso de las partes interesadas. |
Naturaleza del Trastorno | Un "tipo natural"; un hecho objetivo en el mundo por descubrir. | Un híbrido de hecho y valor. El componente de "disfunción" es un hecho natural y libre de valores. | Un concepto pragmático y cargado de valor. Un "tipo social" negociado a través de procesos sociales. |
Frontera con la Normalidad | Nítida y categórica, basada en la presencia o ausencia de patología. | En principio, nítida. Basada en si un mecanismo natural ha fallado. | Porosa, dimensional y dependiente del contexto. No hay "frontera natural y de principios". |
Papel de los Valores | Los valores son externos a la definición; se relacionan con las decisiones de tratamiento, pero no con el trastorno en sí. | Los valores se limitan al componente de "daño". El componente de "disfunción" está libre de valores. | Los valores son intrínsecos e ineludibles para definir qué cuenta como dañino, angustiante o discapacitante. |
Justificación Primaria | Descubrimiento científico de marcadores biológicos. | Análisis conceptual combinado con ciencia evolutiva. | Utilidad clínica, necesidad ética y consenso social. |
VI. Conclusión: las implicaciones de una psiquiatría sin absolutos
La obra de Derek Bolton representa una intervención filosófica de primer orden que desafía a la psiquiatría a reexaminar sus cimientos conceptuales. Su contribución puede resumirse en un movimiento doble: primero, una deconstrucción rigurosa del proyecto naturalista que busca definir el trastorno mental como un hecho científico objetivo y libre de valores; y segundo, la construcción de un marco alternativo, pragmático y pluralista, que sitúa el sufrimiento, el daño y el consenso social en el centro de la empresa psiquiátrica. Al proponer la "causalidad intencional" y revitalizar el modelo Biopsicosocial, ofrece las herramientas para una comprensión no reduccionista de la compleja interacción de factores que dan lugar a la angustia mental.
Las implicaciones de adoptar seriamente la filosofía de Bolton son profundas y de gran alcance, afectando a la práctica clínica, la nosología y la investigación.
Para los manuales diagnósticos (DSM/ICD): el trabajo de Bolton socava la aspiración de estos manuales de "tallar la naturaleza en sus articulaciones" (carve nature at the joints). Desde su perspectiva, el DSM y la CIE deberían ser vistos menos como catálogos de tipos naturales y más como guías pragmáticas y fiables para la comunicación clínica, la investigación y la toma de decisiones terapéuticas. Esto implicaría un reconocimiento explícito de su naturaleza inherentemente evaluativa y de que sus categorías son construcciones útiles, no descubrimientos de entidades naturales.
Para el clínico: la visión de Bolton transforma el papel del clínico. En lugar de ser un descubridor de patologías objetivas, el clínico se convierte en un intérprete experto del sufrimiento en su contexto. Esto aumenta la responsabilidad ética del acto diagnóstico, enmarcándolo no como la aplicación mecánica de criterios, sino como un juicio colaborativo y sensible al contexto, que debe tener en cuenta la narrativa del paciente. Valida un enfoque integrador que toma las historias de vida, las relaciones sociales y los significados personales tan en serio como los datos biológicos.
Para la investigación: su filosofía fomenta un alejamiento de la búsqueda exclusivamente reduccionista de biomarcadores como la "verdadera" causa de los trastornos. En su lugar, promueve una agenda de investigación más compleja y multinivel, centrada en comprender las interacciones dinámicas entre las vías causales biológicas, psicológicas y sociales.
En última instancia, la mayor contribución de Derek Bolton es ofrecer a la psiquiatría un camino hacia una mayor honestidad intelectual y humildad. Al abandonar la búsqueda de certezas inalcanzables y abrazar su estatus como una disciplina híbrida, a la vez científica y humanística, la psiquiatría puede construir una base más defendible y, en última instancia, más humana para su futuro. Es una llamada a una psiquiatría que se sienta cómoda con la ambigüedad, que esté firmemente anclada en la realidad del sufrimiento humano y que sea transparente sobre los valores que inevitablemente guían su práctica. No es un ataque a la psiquiatría, sino una invitación a su madurez.